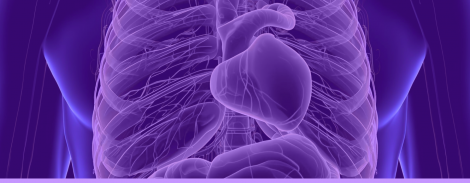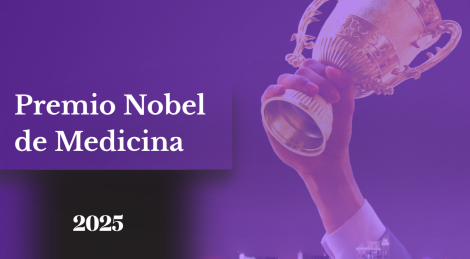Más allá del olvido: El impacto creciente del Alzheimer en América Latina
lunes 25 agosto 2025

La enfermedad de Alzheimer (EA), el tipo más común de demencia representa un creciente problema de salud pública en América Latina y el Caribe (ALC). Este trastorno neurodegenerativo, irreversible y progresivo, deteriora funciones mentales superiores como la memoria, el lenguaje, la orientación y el juicio. Su prevalencia aumenta exponencialmente con la edad, afectando principalmente a personas mayores de 65 años. Actualmente, más de 7.8 millones de personas viven con algún tipo de demencia en ALC, y se estima que esta cifra podría alcanzar los 27 millones en 2050, según la revista Alzheimer’s & Dementia.

La EA representa entre el 50 % y el 84 % de estos casos, y su impacto es especialmente alto en comunidades rurales, personas con bajo nivel educativo y mujeres mayores.
En su libro La segunda mitad, el médico y gerontólogo Diego Bernardini plantea que el envejecimiento debe entenderse desde una nueva mirada: “la nueva longevidad no es vivir más, sino vivir mejor, diferentes, plenos, partícipes e integrados” (Bernardini, 2021). Esta perspectiva es clave para comprender que la EA no afecta solo al individuo que padece la enfermedad, sino también al entorno familiar, comunitario y social. Bernardini propone que a partir de los 50 años debemos asumir un rol activo en el cuidado de nuestra salud mental y emocional.
Esta “segunda mitad” de la vida, como él la llama, debe ser una etapa de reconstrucción y prevención, no de deterioro inevitable.
En América Latina, la incidencia de demencia supera incluso a la observada en Europa o Norteamérica. Estudios publicados por The Lancet Global Health revelan que factores como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la baja escolaridad, el sedentarismo, la depresión y el aislamiento social explican más del 50 % de los casos de demencia en la región. La prevalencia puede alcanzar el 21 % en personas sin educación formal, frente al 9 % en aquellas con estudios básicos, según un metaanálisis regional publicado en 2021.

En Colombia, la EA representa un reto de salud pública en acelerado crecimiento debido al envejecimiento demográfico, la falta de infraestructura especializada y las brechas en diagnóstico y atención. Se estima que actualmente más de 300.000 personas viven con demencia en el país, siendo la EA la causa principal en más del 60 % de los casos, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social y estudios publicados por la Asociación Colombiana de Neurología. Aunque aún se carece de un registro nacional unificado, proyecciones recientes sugieren que esta cifra podría duplicarse en las próximas dos décadas si no se implementan políticas sostenidas de prevención y atención.
A nivel de diagnóstico y atención, el país enfrenta grandes desafíos. El acceso al diagnóstico oportuno es limitado fuera de los centros urbanos, y existe una notoria escasez de neurólogos y geriatras, especialmente en zonas rurales. Además, los profesionales del primer nivel de atención rara vez cuentan con herramientas adecuadas para identificar deterioro cognitivo en etapas iniciales. El Plan Decenal de Salud Pública 2012–2021 incluyó el Alzheimer dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, pero su abordaje concreto ha sido fragmentado y poco operativo en la práctica. Actualmente, no existe un plan nacional específico para las demencias, aunque organizaciones como Alzheimer Colombia y la Red de Apoyo de Cuidadores vienen promoviendo acciones comunitarias y educativas para mejorar la detección precoz y el acompañamiento a familias cuidadoras.

El acceso al diagnóstico temprano es limitado. Aunque existen protocolos estandarizados de evaluación clínica y cognitiva, la mayoría de los diagnósticos se realizan tardíamente, cuando el deterioro ya es evidente. En muchos países latinoamericanos, el diagnóstico se limita a centros urbanos con acceso a neurólogos o geriatras, dejando al primer nivel de atención (médicos generales) sin herramientas adecuadas. Además, las pruebas neuropsicológicas suelen ser traducciones de instrumentos europeos o anglosajones, con escasa validación en contextos rurales, indígenas o con bajo nivel educativo, lo que afecta su sensibilidad diagnóstica. Ante estas limitaciones, emergen tecnologías prometedoras. Los biomarcadores en sangre —como las proteínas, beta amiloide y ptau— están comenzando a reemplazar los costosos estudios de PET o de líquido cefalorraquídeo. Estas pruebas podrían facilitar diagnósticos menos invasivos y más accesibles en el futuro cercano. También se están desarrollando aplicaciones móviles para evaluaciones cognitivas autoadministradas y plataformas de telemedicina que permiten evaluar a distancia a personas mayores en zonas remotas. Herramientas de inteligencia artificial aplicadas a imágenes por resonancia magnética ya muestran capacidad para predecir patrones de atrofia cerebral vinculados al Alzheimer antes del inicio de los síntomas clínicos.
Un caso paradigmático en la región es el de Colombia. Allí se identificó la mayor concentración mundial de personas con EA hereditario, portadoras de la mutación PSEN1 E280A. El ensayo clínico internacional Alzheimer’s Prevention Initiative (API), desarrollado entre el Instituto Banner y el grupo de la Universidad de Antioquia, incluyó a personas jóvenes portadoras asintomáticas.
Aunque el fármaco crenezumab no logró resultados clínicos significativos, el estudio permitió identificar biomarcadores tempranos, variantes genéticas protectoras y una base científica sólida para futuros ensayos de prevención primaria.

El cuidado de las personas con Alzheimer en América Latina continúa siendo un desafío. En la mayoría de los países, el sistema formal de atención es insuficiente, y la carga recae sobre las familias, especialmente sobre mujeres. En Brasil, por ejemplo, se ha calculado que el costo del cuidado informal triplica el salario mínimo mensual, lo que obliga a muchas familias a enfrentar situaciones de estrés, empobrecimiento y aislamiento.
Pese a los esfuerzos de países como México, Chile, Cuba y Costa Rica, cuyos gobiernos han impulsado planes nacionales de demencia, estos programas aún enfrentan problemas de financiación, cobertura y sostenibilidad. En Argentina, incluso, el plan nacional fue discontinuado en 2019.
En este sentido, Bernardini subraya que el cuidado de personas mayores con enfermedades crónicas debe replantearse como un trabajo colectivo: “los vínculos, el entorno y las decisiones compartidas son claves para vivir bien la segunda mitad de la vida” (Bernardini, 2021). Esta visión coincide con las propuestas más recientes de organizaciones como la OMS y Alzheimer Iberoamérica, que insisten en modelos de atención comunitaria, con cuidadores capacitados, centros diurnos de estimulación cognitiva, y redes de apoyo para familiares.

Finalmente, los avances en robótica de compañía, sensores de monitoreo domiciliario, tecnologías vestibles (wearables) y asistentes virtuales podrían representar una oportunidad para aliviar la carga del cuidado en hogares con personas con demencia. Sin embargo, como advierte Bernardini, estos avances deben acompañarse de políticas inclusivas que reduzcan las brechas digitales y garanticen acceso igualitario: “en América Latina, no basta con que exista la tecnología; es necesario que esté al servicio de la inclusión y no de la exclusión” (Bernardini, 2021).
Conclusión
El Alzheimer es una tormenta silenciosa que avanza con rapidez en América Latina, alimentada por el envejecimiento poblacional, la desigualdad estructural y la falta de políticas sostenidas. Enfrentar este desafío requiere un enfoque integral: promover hábitos saludables desde edades tempranas, invertir en tecnología diagnóstica accesible, fortalecer la formación del personal sanitario, apoyar a las familias cuidadoras y, sobre todo, construir una nueva cultura del envejecimiento, basada en la prevención, la dignidad y la participación de las personas mayores.
Bibliografía
-Allegri, R. F., & García-Alberti, M. (2023). A task force for diagnosis and treatment of people with Alzheimer’s disease in Latin America. Alzheimer’s & Dementia, 19(S1), e056140. https://doi.org/10.1002/alz.056140
-Arango, C., Lopera, F., Liu, F., et al. (2023). Crenezumab trial in presenilin 1 E280A mutation carriers in Colombia. NEJM, 388, 1–14. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2214400
-Bernardini, D. (2021). La segunda mitad. Editorial Planeta.
-Parra, M. A., et al. (2021). Dementia in Latin America: A regional action plan. Alzheimer’s & Dementia: TRCI, 7(1), e12202. https://doi.org/10.1002/trc2.12202
-The Lancet Global Health Commission. (2024). Dementia prevention in Latin America. The Lancet Global Health, 12(5), e570–e582. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(24)00275-4
-Ventura, R. (2016). 400 respuestas a 400 preguntas sobre la demencia. Editorial Psiquiátrico de Montevideo.